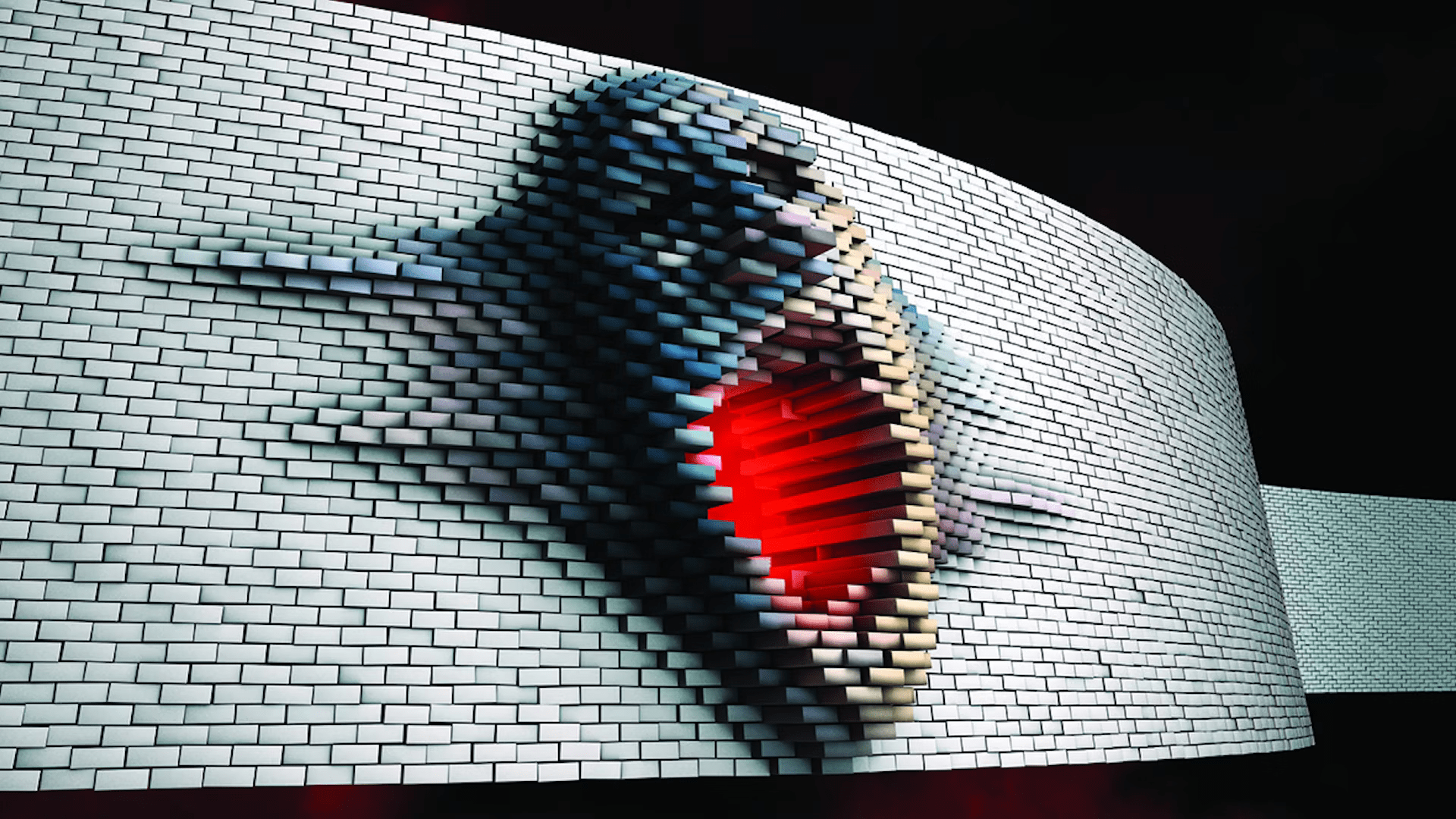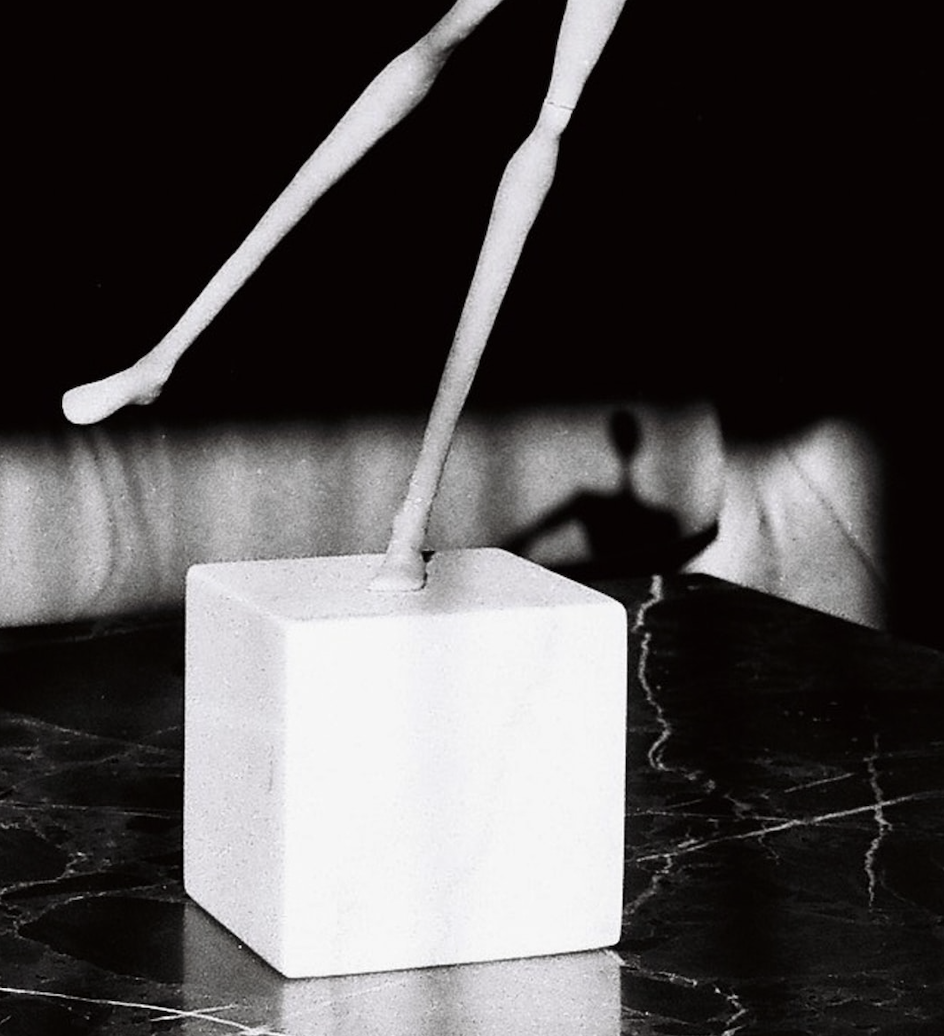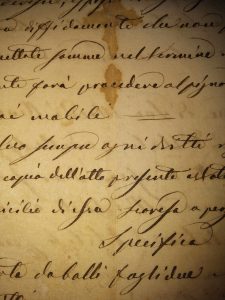Economía tanática de la violencia: usos conceptuales en Chile, 2017-2024
Introducción
La sociedad chilena ha experimentado múltiples eventos críticos en la última década: megaincendios, una fuerte ola migratoria, el estallido social, la pandemia y un incremento en la delincuencia. Esta convergencia de crisis ha producido una creciente sensibilidad hacia el concepto de violencia, derivando en un uso inflacionario del término en la comunicación cotidiana. El concepto de violencia surge en la tradición política y jurídica antigua estrechamente ligado al concepto de poder. En este contexto histórico, poder suponía una potentia (capacidad) y violencia, una potestas (fuerza). El griego bía y el latín violentia contenían una idea de fuerza vital que debía ser domesticada para fundar un poder legítimo (Vinale, 2016). Esta constelación semántica permanece con pocas variaciones hasta que Agustín de Hipona (Augustine, 1957) asocia violentia y libido bajo la fórmula de deseo de dominio.
Evolución histórica e inflación semántica
En la modernidad, la semántica de la violencia se repolitiza. El poder (potentia) debe materializarse en la sociedad por medio de la violencia. Como señala Weber (1978 [1921]), la violencia conserva su carácter instrumental pero es subordinada al poder del Estado moderno y sus modalidades de legitimación. Esta es la concepción que prevalece en la teoría democrática contemporánea como diferencia entre poder y violencia (Arendt, 1970). La semántica contemporánea de la violencia ha experimentado una significativa expansión. A la tradicional comprensión como fuerza física ejercida sobre otros, se suma lo que Galtung (1969) denomina «violencia estructural», una forma indirecta de violencia que ocurre cuando las realizaciones materiales y mentales de las personas se encuentran por debajo de su potencial. Bourdieu (1977) agregó el concepto de «violencia simbólica», que no se inscribe en registros públicos o estadísticas pero es igualmente efectiva en términos de fuerza. Spivak (1988) denominó «violencia epistémica» a la construcción del otro como sombra del sí mismo y a la obliteración de la voz de los afectados en procesos de colonización.
Esta inflación conceptual ha llevado a que la violencia incluya categorías «aún más amplias, tales como el daño ambiental, la muerte por enfermedades que pueden prevenirse, el racismo, el bullying, el abuso verbal, la humillación, el trauma, y otras formas de sufrimiento psicológico» (Dwyer, 2017, p. 11). Como señala Freud (2013 [1923]), existe una universalidad de la violencia en la cultura como pulsión de destrucción, un mecanismo marcado por emociones que sirve a la pulsión de placer bajo la forma de la ambivalencia amor-odio. Es a esta compleja extensión semántica a lo que Mascareño et al. (2024) denominan una «economía tanática de la violencia». Es economía porque reduce y condensa significados distintos en una expresión reconocible (violencia) y la asocia con causas y efectos físicos, materiales y sociales. Es tanática por dos razones fundamentales: incluye una atribución de acción en forma de un sentido activo de destrucción, sea como violencia físico-material o psicológica sobre otro, como violencia sobre la propiedad, o como violencia social generalizada; e incorpora una atribución externa de opresión, sea como indefensión ante efectos históricos (violencia estructural) o como victimización ante discriminaciones sistemáticas (violencia simbólica, epistémica).
La novedad de esta constelación semántica está en las paradojas que presenta: el orden democrático justifica la legitimidad del ejercicio de la violencia en el Estado de derecho, pero la violencia puede justificarse a sí misma fuera del Estado de derecho como reacción a la violación sistémica de derechos. Además, se reclama la acción del Estado de derecho para contener la violencia sistémica, pero la demanda termina en violencia hacia el agente que se espera la contenga. Como señalan Pontara (1978) y Bufacchi (2005), es necesario diferenciar entre un concepto restringido de violencia como fuerza destructiva ejercida sobre personas, y uno amplio que abarca cualquier forma de violación. Dewey (1980 [1916]) distingue entre fuerza y violencia, señalando que el problema no es el empleo de la fuerza sino su uso inútil o destructivo. Siguiendo a Derrida (2002), se evidencia una aporía en la justicia: en el fundamento del derecho se encuentra el problema mismo de la justicia, resuelto violentamente y luego disimulado. Esta dinámica explica cómo el derecho, o más propiamente el Estado de derecho, oculta la violencia (potestas) en el trasfondo de su poder (potentia) democrático.
Datos y método
El análisis de 4 millones de mensajes de X (ex Twitter) durante tres eventos críticos (incendios forestales 2017-2023, estallido social 2019 y período pospandemia 2022-2024) revela cuatro variantes principales del concepto de violencia. Para realizar este análisis, se implementó una metodología rigurosa de procesamiento de lenguaje natural. Primero, se extrajeron los mensajes utilizando la Academic Twitter API, filtrando por hashtags específicos y palabras clave relacionadas con la violencia. Para los incendios, se recopilaron 195.044 mensajes; para el estallido social, 2.837.436 mensajes; y para el período pospandemia, se seleccionaron manualmente 1.746 mensajes debido a las restricciones actuales de la plataforma. El corpus textual fue procesado utilizando dos técnicas principales: redes de coocurrencia conceptual y modelamiento de tópicos BERTopic. Las redes dirigidas de coocurrencia permiten visualizar cómo ciertos términos tienden a aparecer juntos en contextos de violencia, revelando patrones y dinámicas específicas de cada evento. El modelamiento BERTopic, por su parte, utiliza embeddings generados con Sentence-BERT, seguidos de reducción dimensional mediante UMAP y agrupamiento con HDBSCAN, para identificar los principales temas discutidos en cada evento.
Estos métodos permitieron identificar cuatro variantes principales del concepto: (1) violencia como fuerza física y amenaza psicológica sobre personas; (2) guerra contra la delincuencia como estado excepcional; (3) violencia sistémica generalizada (estructural, simbólica y epistémica); y (4) violencia natural (asociada a desastres y fenómenos naturales). Esta amplitud semántica produce paradojas significativas: por un lado, se demanda al Estado de derecho controlar la violencia delictual aun a costa de transgredir sus propios límites; por otro, se justifica la violencia hacia el Estado como respuesta a la violencia sistémica (estructural, simbólica, epistémica). Estas paradojas dificultan el diagnóstico preciso de problemas y el diseño de soluciones coordinadas. Para visualizar y explorar estas variantes conceptuales, se diseñó un conjunto de dashboards interactivos que permiten a los usuarios comprender la complejidad de la economía tanática de la violencia en Chile.
Página 1: Red conceptual y nube de palabras
La primera visualización presenta un dashboard interactivo con una red conceptual (izquierda) y una nube de palabras (derecha) que permite explorar dinámicamente las asociaciones semánticas del concepto de violencia. El usuario puede seleccionar entre tres eventos críticos con el selector en la parte inferior: Estallido social, Incendio y Pospandemia; ajustar las frecuencias mínimas y máximas con el deslizador para visualizar desde conexiones poco comunes hasta las más frecuentes; utilizar el buscador de conceptos para rastrear términos específicos y ver todas sus conexiones en la red; y observar cómo cambia la nube de palabras en tiempo real al modificar los filtros, reflejando los términos más relevantes según el contexto seleccionado. La red muestra conexiones direccionales entre conceptos, donde el grosor y color de las líneas indican la fuerza de asociación. Durante el estallido social, por ejemplo, se puede explorar cómo el concepto de «violencia» se conecta con términos como «destrucción», «machista», «carabineros» y «actitud extrema».
Página 2: Comparación de redes por evento
Esta página ofrece una comparativa con tres paneles interactivos simultáneos que muestran las redes de coocurrencia conceptual para los eventos estudiados: incendios forestales (izquierda), estallido social (centro) y pospandemia (derecha). El usuario puede observar en paralelo cómo el concepto de violencia adopta significados distintos según el contexto; ajustar independientemente los rangos de frecuencia en cada panel mediante deslizadores personalizados; identificar patrones específicos de cada evento: en incendios se vincula con términos como «fuego», «forestal» y «bomberos»; durante el estallido social con «extrema», «carabineros» y «destrucción»; y en la pospandemia con «género», «intrafamiliar» y «delincuencia»; y explorar la densidad de las redes, revelando la complejidad de la semántica de la violencia en cada contexto. Los colores de las conexiones indican diferentes clusters semánticos, permitiendo identificar subgrupos de significados relacionados dentro de cada evento.
Página 3: Análisis interactivo de tópicos
Esta visualización presenta un modelamiento de tópicos mediante BERTopic que el usuario puede explorar interactivamente. Las funcionalidades incluyen: selección del evento de interés (Estallido social, Incendios, Pospandemia) mediante el panel de control izquierdo; visualización de los tópicos más relevantes en un gráfico de barras ordenado por probabilidad; exploración de la nube de palabras que se actualiza automáticamente según el evento seleccionado; ajuste del rango de probabilidad de los tópicos mediante el deslizador inferior; y selección de tópicos específicos para análisis detallado en el panel central. Para el estallido social, por ejemplo, el usuario puede identificar temas emergentes como «destruyas puerto» (2.99), «empezaron represalias» (2.71), «sostener desigualdad» (2.13) y términos políticos como «acusar constitucionalmente presidente» (0.97). La nube de palabras revela la centralidad de «violencia» conectada con términos políticos como «presidente», «gobierno» y conceptos de conflicto como «desigualdad» y «fuerza». Estas herramientas permiten al usuario explorar las estructuras semánticas subyacentes del discurso sobre violencia en cada contexto.