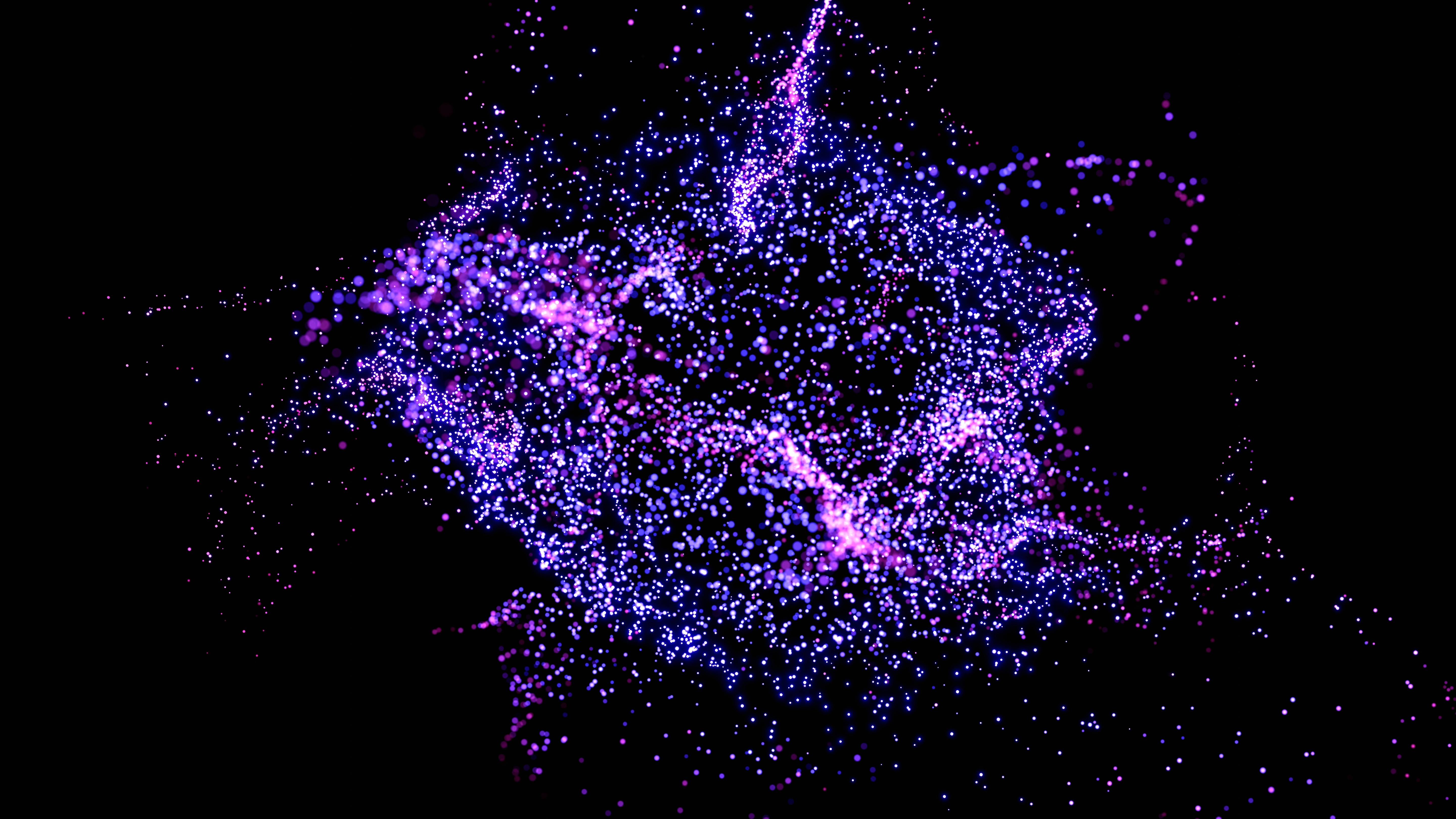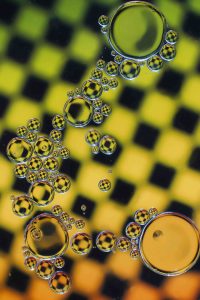Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash
En un notable ejercicio retórico, 89 convencionales han definido que la Convención se describa a sí misma como “poder constituyente originario”. Lo hace así: “La Convención Constitucional es una asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario”.
En primer lugar, desde una perspectiva intelectual, no se entiende cómo una entidad originaria puede ser representativa a la vez. Si algo es originario, no hay nada previo que representar. Los cristianos de corazón deberían preocuparse. Quizás Dios –el poder originario por excelencia creado por la sociedad hace varios siglos– represente a alguien más. ¿A la Convención tal vez? Por otro lado, una parte del “pueblo de Chile” convocó a la Convención, pero otra parte también la rechazó. Y según la última encuesta CEP, solo un 24% “del pueblo” le tiene confianza hoy. Es cierto que el lenguaje permite acrobacias retóricas, pero el problema es que este acto es sin malla elástica que evite azotarse contra el suelo.
Con este artículo 1 del reglamento, los 89 hacen residir en el “pueblo” la legitimidad de cualquier cambio. ¿Pero qué es el pueblo?
Para tomar decisiones colectivas vinculantes, la política no puede sostenerse en la coerción pura, en el uso de la fuerza. Tiene que poder rodear esa posibilidad mediante una externalización de su fuente de legitimidad. El procedimiento democrático es el mecanismo moderno para producir esa legitimidad. Pero el mecanismo democrático conecta con personas, no con “el pueblo”. La agregación de las personas como “pueblo” es una construcción semántica interna de la política misma, no es una entidad autónoma, como sí lo es un individuo que vota libremente. La paradoja de la invocación al pueblo consiste en que, al intentar externalizar, la Convención apela a una entidad retórica creada por ella misma y, por tanto, manipulable según impulsos y antojos hegemónicos.
Probablemente las y los convencionales en favor de esta posición creyeron poder disolver la paradoja distinguiendo entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado. En el primero, el poder vendría “del pueblo”; en el segundo, de un marco institucional. Pero con esto la paradoja solo se formula en otro nivel.
En realidad, la sola existencia de poder constituyente ya presupone un sistema político y una idea de lo constitucional, es decir, presupone sociedad, institución e historia. Por tanto, no hay, no puede haber un poder originario cuando ya hay sistema político y cuando está instituida la idea de una constitución y de un estado de derecho. Con el Artículo 1, la Convención pasa por alto todo esto y se confiere a sí misma una pretensión fundacional tan atrevida como la que Jaime Guzmán impulsó en la Comisión Ortúzar hace más de cuatro décadas. Quien busca hegemonía tiene que actuar de ese modo. Tiene que reescribir las leyes, el lenguaje y la historia para cancelar la diversidad de las personas concretas y la pluralidad de sus posiciones.
La Convención también rechazó la indicación siguiente: “Los poderes constituidos no pueden disolver, modificar estructuralmente o entorpecer la labor de la Convención, y tienen el deber de contribuir al total cumplimiento de su cometido”. Esto puede ser positivo, porque de algún modo se reconocería la división de poderes. Pero lo cierto es que ningún poder originario necesita mirar hacia el lado. Su “originalidad” autoproclamada lo sitúa en una posición de superioridad sobre todo lo demás. Este es el gran peligro.
Queda esperar cuán originaria la Convención quiere ser. Por ahora solo se escuchan distintos modelos que quisiera copiar.